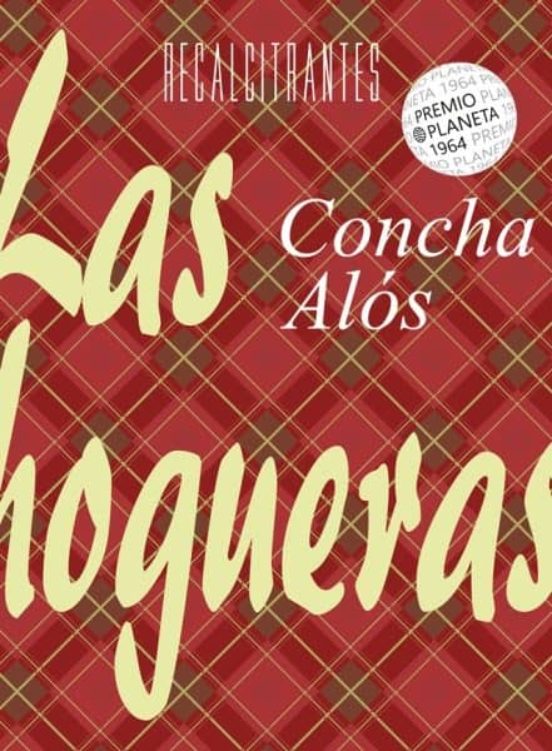Ella seguía una rutina diaria meticulosa: levantarse a las ocho, desayunar, limpiar la casa y preparar el almuerzo. Todo esto debía estar listo para las once y media, momento en el que se quitaba su delantal y bata para vestirse y recibir visitas. Abría entonces su taller, donde cada herramienta de costura tenía su lugar asignado. Me fascinaba una cesta donde guardaba jaboncillos de colores, custodiados como un tesoro. Ella me contó cómo, durante la guerra, tuvo que usar cal de pared para marcar los patrones.
A los once años, le pregunté cómo había aprendido el oficio de modista. Me explicó que la costura la aprendió en la escuela, donde las mañanas se dedicaban a lectura, dictado y cálculo, y las tardes a costura y rezar el rosario. Aprendió a confeccionar patrones por su cuenta. Si quería hacer una camisa, desarmaba otra similar, dividiéndola en partes y deshaciendo cuidadosamente las costuras con una tijera pequeña, esparciendo la tela sobre la mesa como si fuera la obra de una experta modista. «Deshacer lo hecho fue mi escuela», decía, «pero no siempre era suficiente». En ocasiones, recurría a sus sueños para resolver dudas que las piezas de tela no lograban aclarar.
Esta era una de las cualidades más notables de mi abuela, pero también me impresionaba su habilidad para predecir quién vendría a visitarnos o a quién nos encontraríamos al volver de misa. Mi madre siempre me decía que hiciera compañía a la abuela Ana, pero que no la tomara demasiado en serio, ya que era un poco peculiar.
Conocer las singularidades de mi abuela y la forma tan natural con la que manejaba sus dones me ayudó a aceptar mi propia rareza, que siempre he ocultado por miedo a ser considerada excéntrica. Algunas mañanas, al despertar, sé con certeza que me encontraré con alguien que morirá ese día, y al ver a esa persona, la reconozco como la que invadió mis sueños.